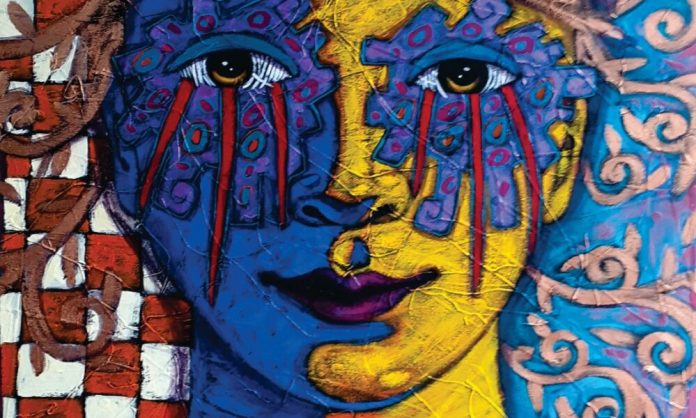Estando niño, durante todas las vacaciones llegaban del Cusco a la casa del abuelo Miguel y María en el pueblo de Maras, la ciudad de las estrellas y la salinera, mis primos y primas a disfrutar el fin de año y el advenimiento del nuevo.
Nos gustaba ir a Pisqaqocha y a Moray, recorrer el laboratorio genético de los inkas, bajar a las salineras y conocer los pozos de sal de la familia, subir a la chacra de Awaqopampa a examinar los papales, visitar a Waylla Uray a disfrutar de los wiros del maíz, subir a los kapulís en Moyoreq o en Osqollo, bañarse en los pozos de Ayar Ukhu, K’usi, Qochapata, Rawkas, Pisqopata y tomar agua dulce en la pileta de Apufilo o Machuq unun; cada agua y pozo tenía su origen e historia.
Nuestras noches eran de fantasía y fantasmas; luego de la cena nos gustaba desparramar y tender nuestros pequeños cuerpos, cada uno en los pellejos y cueros de oveja en la cocina y alrededor del fogón caliente, esperando las aventuras de esa noche. Unas veladas eran para hablar de los secretos y mitos que encerraban los Apus, los manantiales, los gentiles y machus que poblaban el altiplano y los valles marasinos. Otras fechas eran dedicadas a la nocturnidad de almas penantes, carros de fuego.
En particular y por curiosidad, pedíamos a la tía abuela Pilar que contara los relatos, cuentos, recuerdos de los condenados que pasaban por la puerta de la casa y que su imaginación prodigiosa hilvanaba para cada una de las vacaciones. La tía Pilar era una mujer leída y hablaba perfectamente el quechua y escribía el castellano muy bien; para muchas mestizas y comuneras hacía de escribana de cartas y oficios a familiares lejanos.
Considerando que por esos tiempos no había electricidad y luz en el pueblo, a pesar que por ella pasaban los tendidos de los cables de alta tensión que venían de la central hidroeléctrica de Machupicchu, debíamos ir al canchón a depositar los desechos y orines de nuestra humanidad, porque tampoco en las casas había los servicios higiénicos por entonces.
Por miedo a la oscuridad, a los fantasmas y diablos, íbamos en grupo, tanto varones como mujeres; durante el día, cada uno había escogido su lugar de campaña, para no pisar o cruzar con los desechos en ese cagadero colectivo.
Una de esas noches, preferimos ir al final de los relatos de apariciones y espectros; temblando y silenciosos, cada quien concentrado en su mierda y orines, y de repente, escuchamos una voz de ultratumba, desde uno de los rincones del cerco y subido en el viejo árbol de manzana.
—Imatan rurasankichis yaw aka sikikunaaaaaa… kunanmi apapusaykichis supaypa wasinmannn, chaypichá yawramunkichis wiñaypa wiñayninpaqqq…
—Sinchi qellan, sinchi rakrapun, mana yanapaq niñuchakunan kasqankichisss, chaymi Machu Saqra phawachiman; kunan tutaqa willasaykichisraq, paqarinmantataq ch’ulla ch’ullamanta, haykupusunchis nakariyman, umaykichista qhororuspa. Kutimunaykama… Y desapareció por el cerco el bulto oscuro.
Asustados, nadie atinó a preguntar o murmurar algo contra la voz de ultratumba, aunque ninguno de ellos hablaba el quechua fluido; entendían básicamente algo. En sus cabezas se preguntarían si era el jinete sin cabeza de un ganadero penante que venía desde P’aqchaqhata, o si era la mula warmi descabezada que bajaba desde Waypunqocha, matándose de risa y hablando lisuras de sus aventuras con varones borrachos, o tal vez era el hacendado dueño de los perros negros, que jalaban el carro de fuego y que cruzaba Chawpicalle a las doce de la noche en punto, rumbo al cementerio.
Algunos lograron limpiarse el trasero como pudieron, con las amplias hojas de malva que crecían para esas funciones en el huerto. Salieron callados y erizados los cabellos al patio y uno de ellos se atrevió a preguntar: «¿Qué habló el condenado, Amaro?». Tuve que traducir al español y al detalle la amenaza del condenado; me hicieron repetir en varias ocasiones las amenazas que escuchamos.
Regresamos a la cocina; los abuelos tomaban su calentadito de té con aguardiente. Los visitantes pidieron descansar y dormir esa noche en la cocina; nadie quería prender las velas para ir a sus habitaciones oscuras y separadas. Las jóvenes ayudantes de mi madre trajeron frazadas y mantas y colocaron más leña al fogón para calentar la noche hasta la madrugada. Yo y los abuelos nos despedimos y fuimos a descansar al dormitorio, como también las llaqes o chicas a sus cuartos respectivos.
De repente, a las cuatro de la mañana, sonó intempestivamente en el centro del patio una armónica con mucho eco y vibrato; era el rondín mañanero con los waynos, ejecutado por el tío Lucho o papá Lucho, como lo llamaban con cariño. De cuando en cuando, visitaba la casa de su padre a calentar o reconfortar el cuerpo luego de sus andanzas y bohemias nocturnas; claro eso solo lo sabíamos los abuelos y yo, que vivíamos en Maras.
Luego de la media hora con la serenata madrugadora, el tío ataviado con su poncho de nogal, sombrero negro de marca fina, su inseparable chalina de vicuña, bigotes bien cuidados y rasurados; ingresó ruidosamente a la cocina, a preparar su calentadito, y todos gritaron en coro, con un tono de plegaria, y algunos lograron escapar, corriendo a nuestra habitación; se metieron en la cama del abuelo, la abuela y en el mío, temblando y pidiendo que explicara a los abuelos la visión de la noche que culminaba con el condenado en la cocina.
—Qallarisaqmi willakuyta: imaynatas raqha tutapi, k’uchumanta rimarimuran qhoro umayoq runa…
—Amaro, por favor, habla en castellano, para que todos podamos entender; los abuelos también hablan el castellano —gritaban y reclamaban tapados con las mantas, pero seguí:
—Kunan chisis kutimunqa supay saqra, sapanqawansis rimarinqa, huch’ankunamanta mana allin warma kasqankumanta…
—Qantari apasunkichu chay supay saqracha? —me preguntó entre risas el abuelo— manachus hina, atinmanchu apawayta, noqapas saqrallanataq kani —contesté medio serio.
—Traduce primo, traduce hermanito Amaro, por favor —gritaron todos y respondí—. No se puede traducir el idioma de las almas o los condenados, así que vayan todos a preparar el desayuno, hervir la leche y tostar el maíz paraqay, el abuelo dice que tiene hambre y quiere tomar desayuno, preparado por sus nietos.
—¿Y si está el condenado todavía en la cocina? Gritaron. Si le dan un té piteado, tocará para ustedes unas canciones; vayan con tranquilidad, es un pobre diablillo. —Corrieron diligentes y todos recuperamos la alegría y la sonrisa de niños y niñas en esas vacaciones en Maras.
El día de la despedida, Miguel, el más juicioso y filosofal, me preguntó preocupado, antes de subir al carro, acerca de los diablos y los infiernos, los castigos con que enseñaban en el colegio.
—¿Y tú por qué no tienes miedo al infierno y al diablo?
Contesté lo que escuchaba y entendía de los mayores:
—En nuestros pueblos, decimos saqras a los supertraviesos y juguetones, y supay a los caprichosos, provocadores y temerarios. La palabra infierno y diablo no existe en nuestra vida y menos en el quechua.
Expliqué que en muchas noches acompaño al abuelo y a los trabajadores a regar las chacras; como en otras madrugadas, vamos a cortar o calchear el trigo o la cebada.
—Nunca hemos tropezado con diablos o fantasmas en todo ese tiempo. Afirmé. Para bajar a Urubamba los días de mercado, pasamos por la puerta del cementerio en la noche o en la madrugada y jamás tuvimos sobresaltos o quejidos, salvo el canto de los tukos y pakpaqas que son aves nocturnas.
—¿Pero por qué el abuelo tiene un crucifijo y estampas en su altar? —respondió Miguel.
—Cierto, pero junto a ellos tiene sus qonopas e illapas de maíz, papas, mulas; a todos ellos agradece y pide, conversa con el taytacha; no saben rezar arrodillados como lo hacen ustedes. Señalé.
—Los nak’achos son salteadores que esperan en la oscuridad de Rawk’as para quitar el dinero a los borrachitos que se atrasan en el camino. Aumenté su curiosidad.
—Los fantasmas que narra la tía Pilar, lo hace para burlarse de nuestros miedos infantiles; en vuestra ausencia se ríe recordando sus rostros asustados. Me despedí un poco triste al concluir las vacaciones con ellos.
Los primos regresaban al Cusco con esa duda eterna, si existía o no el infierno, y los pobres diablos, antes que subieran al carro, el abuelo nos aconsejó:
—Amaro y Miguel, peor que el diablo y el infierno es la conducta de los seres humanos en la tierra; nunca deben olvidar esa dolorosa y contradictoria realidad.
La entrada Kukuchis, saqras & supaywawas se publicó primero en A Primera Hora Cusco.



![Estados Unidos ataca supuesta narcolancha atribuida al Tren de Aragua y deja seis personas muertas [VIDEO]](https://radiolasoberana.com/wp-content/uploads/2025/10/285028_1804896-218x150.webp)